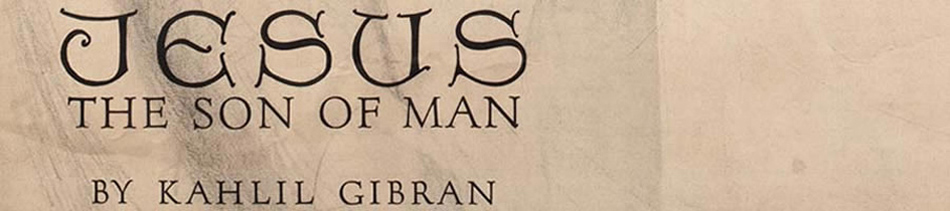[…] Se encontraba descansando a la sombra
del ciprés que está frente al jardín de mi
casa. Lo observaba a través de la ventana.
Su figura irradiaba paz y majestad; parecida
a esas estatuas de piedra que se ven en Antioquía
y otras ciudades norteñas. En ese instante
llegó una de mis doncellas, la egipcia,
y me dijo:
–Ahí está otra vez ese hombre, sentado frente
al jardín.
Lo observé con detenimiento y se emocionó
mi espíritu hasta lo más profundo de mí misma,
porque era realmente hermoso. Su cuerpo
era incomparable.
Todas sus líneas se habían uniformado armoniosamente,
tanto que me parecieron estar
enamoradas unas de otras. En ese momento
me atavié con mi mejor traje damasquino
para ir a hablarle. ¿Era mi soledad la que me
llevó hasta él o fue el perfume de su cuerpo?
¿Acaso era la codicia de mis ojos que
anhelaban la belleza, o era su belleza lo que
buscaban mis ojos?
Hasta hoy no lo he podido saber. Del vestido
perfumado que yo llevaba, surgían mis pies
calzados con las sandalias doradas que el
general romano me había obsequiado, sí,
eran las mismas sandalias. Y cuando hube
llegado hasta él, lo saludé diciéndole:
–Buenos días.
–Buenos días, María –me respondió.
Luego me miró. Sus ojos negros vieron en mí
lo que no vio hombre alguno antes que él.
Gibran Kahlil Gibran, María Magdalena. Sus encuentros con Jesús en Jesús, el Hijo del Hombre, traducción de Fath Al-Santott, Barcelona, Edicomunicación, 2001, pp. 29-30.